-
El registro es gratuito. Luego de completarlo recibirá claves en su casilla de E-mail, para descargar los artículos y recibir novedades.
- Más información
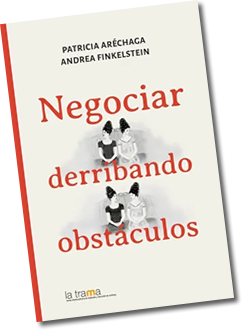
- Descarga Gratuita

- Descarga Gratuita

la práctica
Los niños y la mediación
Héctor M. Kremer
Pilar llegó al mediador solicitando un régimen de visitas para recuperar el vínculo con sus dos hijos adolescentes.
De acuerdo a mi práctica de la mediación, tomé conocimiento del caso en la primera audiencia a través del relato de ambos, frente a frente.
Así supe que la tenencia de los jovencitos la detentaba Enrique, el padre, luego de un proceso judicial por tenencia en el que la madre estuvo de acuerdo en cederla. Brenda, la hija, no soportando la convivencia con su mamá consultó a su profesora de Instrucción Cívica y escribió al Ombudsman reclamando protección. La carta, finalmente, generó una audiencia convocada por la Jueza de Familia con la sola presencia de Brenda y la Asesora de Menores. Como dije, ese proceso concluyó con una sentencia que le otorgó la tenencia al padre.
Brenda (15) y Matías (13) son dos jóvenes muy capaces. Concurren a un establecimiento secundario de primer nivel, acorde al origen familiar, ambos con altas calificaciones. En los relatos del papá esta información aparecía asimilada a su bienestar actual.
El planteo de Pilar (siempre ansiosa) consistía en “volver a ver a los chicos para que pudieran elaborar la rabia que le tenían”: (para mi no pido nada). A lo que Enrique respondía (siempre gélido y preciso) que “no se oponía, pero nada podía hacer contra la voluntad de los hijos que no deseaban volver a verla ni a seguir recibiendo sus llamados”: (sí, pero no).
Esta terca polaridad marcó el curso siguiente de la mediación.
Las abogadas de ambas partes, vale resaltarlo, actuaban razonable y colaboradoramente, verdaderas moderadoras de sus propios clientes.
Así transcurrieron las prolongadas audiencias sin que se produjeran fisuras ni blanduras que permitieran avizorar un cambio de ruta.
Las dudas que me generaba la inconsistente personalidad que Pilar mostraba, me llevaron a conectarme reiteradamente con su psicoterapeuta en busca de información que avalara la viabilidad de llevar su reclamo a la práctica. Con precaución, la mediación continuó.
Las tratativas parecían no progresar. La inflexibilidad de las partes se mantenía intacta, sin que asomaran nuevas ideas que alentaran mejor futuro.
Pero, de pronto, un comentario de Enrique conmovió a los participantes, al comunicar el deseo de los hijos de reunirse con el mediador. Como por efecto de un rayo se agrietó la empaquetadura: los discursos cambiaron y la desestabilización se evidenciaba a través del alboroto de los actores.
Los hijos, aunque ausentes, habían irrumpido en la mediación.
¿El mediador aceptaría verlos? ¿Estaba capacitado para hacerlo? ¿La mediación es un dispositivo suficiente para entrevistas tales? ¿Para qué se reunirían? ¿Valía la pena o aumentarían las complicaciones? De quién había sido la verdadera iniciativa? Estas y otras cuestiones fueron los nuevos temas que sacudieron la comunicación e insinuaban un nuevo curso de la mediación.
Luego de analizarlo y consultarlo con colegas que habían investigado acerca de la presencia de los niños en la mediación, respondí que aceptaba entrevistarlos bajo estrictas condiciones de confidencialidad: le quedaría vedado a los padres preguntarme nada de lo que aconteciera en la audiencia, reserva de la que serían impuestos los hijos en señal de elemental respeto y garantía. Formalmente aceptadas las condiciones por padres y abogadas, se fijó audiencia para la que se previeron detalles tales como quién los traería, dónde los esperarían, etc., a fin evitar situaciones que pudieran perturbar la libertad y espontaneidad de los menores.
La mediación, que hasta ese momento lucía de yeso, se estremeció junto con sus participantes. Por primera vez “sentí algo” (verde, rojo o amarillo) que me confirmaba estar en marcha.
Como se podía suponer, luego de explicarles acerca de la mediación, Brenda y Matías vertieron un torrente de desventuras de la vida junto a su madre, sumando críticas acérrimas claramente destinadas a persuadirme de las buenas razones que tenían para no reiniciar el vínculo.
Se trataba de un discurso estructurado, funcional a la monolítica postura paterna.
La audiencia tomó dos horas. Poco antes de concluir, Brenda y Matías me dijeron que esperaban de mí que impidiera que la madre insistiera en volver a verlos, prohibiéndole llamarlos a casa de su padre o visitarlos en el colegio.
Percibí que era el momentum. Nuevamente se encendía una luz verde. Les reiteré, entonces, que yo era “apenas” un mediador, así que carecía del poder o las facultades necesarias para proceder como me pedían (juez).
Se produjo un breve silencio y una expresión de extraño desconcierto se dibujó en sus rostros. La audiencia pareció repentinamente agotada, concluyendo pocos minutos después. El embrujo se había desvanecido y los discursos, hasta ese momento, lúcidos y animados, se apagaron rápidamente.
Casi simultáneamente empecé a sentir una agradable sensación de plenitud. Fue mi segunda “señal interna” de que la mediación estaba funcionando.
Dos días más tarde volvimos a reunirnos con los padres y las abogadas. Nadie preguntó nada pero sobrevino un vacío que Enrique intentó llenar reconfirmando su argumento, casi irrefutable, de que sólo los hijos podían decidir qué hacer con la relación.
Esta insistencia, que ahora empujaba la mediación al abismo, me impulsó a preguntar si ese poder de los hijos era ilimitado o a los padres les quedaba algo por decir a quienes, al fin y al cabo, eran dos niños. ¿Dónde concluye la responsabilidad de los padres? ¿Qué tan bueno es para un niño poder decidir todo?
Y nuevamente percibí un rostro extraño y desconcertado, esta vez en el padre, repentinamente abandonado por su gallardía. Encorvándose y con tono reflexivo dijo que sus hijos necesitaban empezar una terapia que los ayudara a resolver esta cuestión a tiempo; dejarlos así podría resultarles muy perjudicial en el futuro. La madre aceptó la idea de inmediato y esbozó su primera sonrisa; sola, abandonó su posición inicial ofreciendo postergar sus reclamos de verlos para cuando el terapeuta a designar le indicara que el momento había llegado. Sólo pidió que no le fuera negado entrevistar al terapeuta. Enrique, sin que nadie mencionara el tema, dijo que la terapia sería a su exclusivo cargo.
El resto es de forma.
Estos son los hechos y le toca ahora al lector reflexionar acerca de la conveniencia de incluir a los niños en la mediación. Si esta viñeta hubiera contribuido a ello me daría por satisfecho.
A mi entender Brenda y Matías estuvieron siempre en el proceso, aunque no siempre desempeñaran el mismo rol.
La estampida que produjo el anuncio de Enrique desatascó la mediación al arrancar a los padres de sus posiciones enfocadas en sí mismos. A su vez, el súbito desvanecimiento de las expectativas de los menores, quebrantaron el eje construido con papá.
Pese a que ignoramos qué ocurrió en casa cuando regresaron, sabemos que “algo” ocurrió, “algo” que fue suficiente para que Enrique, sin la retroalimentación habitual, pudiera enfocar las auténticas necesidades de sus hijos y asumir sus propias responsabilidades.
¿Hubiera ocurrido lo mismo sin que Brenda y Matías pasaran por la mediación?
Con franqueza, creo que no.
No se trata de averiguar una conspiración, deliberada o no, entre Enrique (“salvador”) y sus hijos (“víctimas”) contra la madre (“perseguidor”) (*), sino de detectar patrones de conductas complementarias que contribuyen a una comunicación viciada generadora de conflictos.
La mediación constituye un ámbito apropiado para el niño, limitada, claro está, a sus alcances específicos, al ofrecer un espacio de escucha donde el niño pueda descubrir sus necesidades y roles genuinos y hasta encontrar, quizás, su propia voz para obtenerlos.
Si esto fuera lo ocurrido, es posible que hayan desmantelado un sistema.
(*) Se trata del “triángulo dramático” del Análisis Transaccional (Erick Berné, Virgina Satir), uno de los juegos psicológicos que se aprenden en la familia a través de los roles (mutables y rotativos) asignados tempranamente a sus componentes y que se emplea para entender la recurrencia de conductas actuales.

